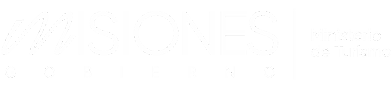La Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola (1491-1556) y aprobada por la Iglesia Católica en el año 1540, surge en el contexto de la Reforma Católica, en una Europa convulsionada por los debates teológicos generados por la Reforma Protestante. Es creada con el expreso designio de expandir el Catolicismo por un mundo que comenzaba a ser conocido y apropiado por las potencias europeas de la época.
Línea Cronológica (desplegable).
“Las Misiones Guaraníes en la Línea del Tiempo”
1607 Se crea la Provincia Jesuítica del Paraguay. En un principio abarcaba un amplio espacio geográfico, que comprendía las regiones de Asunción, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Chile. En 1625 se produce un reordenamiento territorial, separándose la región de Chile y la del Perú. La zona clásica misionera quedará definida por el área de los 30 pueblos de guaraníes.
1609 Se funda San Ignacio Guazú, la primera reducción guaraní. A partir de ese momento, se inicia una amplia expansión de la experiencia misionera jesuítica hacia diversas regiones. En la región del Paraná se establecieron reducciones como Itapúa (1615) y Corpus (1622), entre otras; en la región del Uruguay, Concepción (1619) y San Javier (1629); y en el Tapé —al oriente del río Uruguay— se fundó San Nicolás (1626), marcando el inicio de nuevas fundaciones en ese territorio. Por su parte, en el Guairá —al norte del río Iguazú— se fundaron Nuestra Señora de Loreto y San Ignacio Miní en los primeros años del siglo XVII, lo que también dio lugar a otras reducciones en la zona.
1631-1632 Se produce el éxodo del Guairá ante el avance de los bandeirantes y sus ataques a las reducciones procurando capturar guaraníes para su venta en los mercados de esclavos de San Pablo. En ese contexto, guiados por el P. Antonio Ruíz de Montoya, las reducciones de Loreto y San Ignacio Miní, donde se concentraron alrededor de 12.000 guaraníes que huían de los ataques, emigran precipitadamente por el curso del río Paraná, llegando hasta la zona de la desembocadura del río Yabebirí, donde Loreto y San Ignacio Miní son establecidas en sus sitios definitivos. De los 12.000 indígenas que partieron llegaron a destino solamente unos 4.000 sobrevivientes.
1637-1638 Se produce el éxodo del Tapé. Luego de asediar a las reducciones del Guairá, los bandeirantes se lanzan con sus incursiones hacia las del Tapé. Ante los ataques, la población guaraní abandona la región y se traslada hacia la banda occidental del río Uruguay, surgen así las reducciones de Apóstoles, San José, Candelaria, Santa Ana, Mártires, San Carlos, Santo Tomé, etc., todas ubicadas entres los ríos Paraná y Uruguay, donde ya estaban asentadas otras.
1641, 11 de marzo Se libra la Batalla de Mbororé en aguas del río Uruguay, al norte de San Javier. Los guaraníes de las misiones jesuíticas enfrentan a los bandeirantes que intentaban un nuevo asalto a las reducciones. El 11 de marzo se produce la batalla naval, en aguas del río Uruguay, la que luego será terrestre y de persecución sobre las tropas bandeirantes durante una semana. La contundente victoria de los guaraníes trajo un tiempo de paz y estabilidad en la región de las misiones guaraní jesuíticas, lo que consolidó el proyecto misionero en base al asentamiento definitivo de 30 pueblos o reducciones guaraníes, once de los cuales estuvieron establecidos en la actual provincia de Misiones.
1767 Expulsión de los jesuitas y disolución de la orden por decreto papal
El rey Carlos III, en 1767, firma la “Pragmática Sanción”, una orden que dictaba la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de la corona de España. Seis años más tarde, en 1773, el papa Clemente XIV decreta la supresión de la Compañía de Jesús.
- Legado social y cultural: Impacto duradero en las comunidades locales y en el desarrollo regional.
Texto sugerido
El reordenamiento definitivo de las misiones jesuíticas: Luego de la Batalla de Mbororé librada en marzo del año 1641, en la que los guaraníes logran rechazar a los bandeirantes y derrotarlos definitivamente, las reducciones se consolidan territorialmente en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. De esa manera se define y fortalece el territorio de los 30 pueblos de las misiones jesuíticas de guaraníes.
El abambaé y el tupambaé
Abambaé y tupambaé, dos vocablos guaraníes que definen dos sistemas de trabajo y de propiedad de los bienes. Abambaé, lo perteneciente al hombre, lo privativo de él; el tupambaé, aquello que pertenece a Dios, haciendo referencia al trabajo y bienes comunitarios. Toda la organización de la vida productiva de las reducciones se realizaba en función de esos dos conceptos.
La vida familiar
La incorporación del guaraní a un régimen de familia monogámica, definida por la vivienda unifamiliar, constituyó uno de los cambios más profundos operados en las reducciones.
La formación de la familia se producía a una edad muy temprana. Generalmente cuando la mujer contaba con 14 años y el varón con 15 o 16, emprendían el camino del matrimonio y la vida familiar.
La poligamia, como institución social, quedó eliminada definitivamente de la cultura guaraní cuando con el trazado urbano de las reducciones desapareció la tradicional casa comunal en la que vivían juntas varias familias emparentadas y se implementó la pequeña vivienda unifamiliar. De hecho, la tira de vivienda de las reducciones no es más que un reflejo de la antigua larga casa comunal, pero dividida por sólidas paredes en habitaciones familiares independientes e incomunicadas.
En busca de la autosuficiencia
Las misiones jesuíticas surgen como un sistema de organización cerrado. Eran pueblos de indios, ubicados en un área bien delimitada política y jurídicamente, en la que el acceso de los blancos estaba prohibido, salvo excepciones autorizadas. Tampoco el guaraní podía salir e ingresar libremente de aquellas misiones. Esta situación planteaba concretamente la necesidad de lograr la autosuficiencia económica. El desafío era producir todo lo necesario y aquello que no fuera posible producirlo obtenerlo desde el exterior, pero de un modo tal que no se vulnerase la esencia del sistema reduccional, consistente en cristianizar al guaraní y preservarlo del contacto con el resto del mundo colonial.
Las estancias de los pueblos
En las estancias se cimentaba la riqueza de las misiones. Hasta fines de la segunda mitad del siglo XVII, las misiones obtenían el ganado de las vaquerías que se ubicaban al oriente del río Uruguay, por ejemplo las renombradas “vaquería de los pinares” y la “vaquería del mar”. En ellas, el ganado se procreaba libremente sin control alguno y vagaba por los campos en cantidades asombrosas. Bastaba únicamente con organizar expediciones periódicas, internarse en aquellos campos y cazar el ganado que se consideraba necesario. Así lo hacen los misioneros, los españoles y los portugueses. Esta irracional explotación del ganado trajo la consecuencia lógica de su lenta e irreversible desaparición. Los pueblos misioneros cuya alimentación dependía en gran medida de la carne vacuna, comprendieron la urgente necesidad de buscar una alternativa, la cual estuvo dada por la creación de estancias racionalmente administradas como emprendimientos productivos.
Elaboración de la yerba mate en las misiones
“Cortan los gajos del árbol, lo chamuscan a la llama, y después los cuelgan en barbacoas, o casas tejidas de palos, y ponen fuego de ascua debajo para que se tueste la hoja. Después la muelen en morteros hechos en tierra, la ciernen y guardan para enzurronarla. Este es el modo desaseado que tienen los españoles. Los indios Guaraníes tienen morteros de palos, y todo lo necesario para la limpieza. Los españoles no quitan los palillos de las ramas, sino que con la hoja los quebrantan y mezclan, por eso su Yerba se llama de Palos, y no es muy estimada. Los Guaraníes muelen solamente las hojas, y separan las graznas. Esta es la Yerba Caámiri, tan afamada.”
(P. José Sánchez Labrador: “Yerba Mate”, l774).
Los sacerdotes jesuitas en una misión
Al frente de cada pueblo, estaban dos sacerdotes y en algunos casos, cuando había exceso de población, tres. Uno era el Cura del pueblo, encargado de lo “Eterno”, es decir de la atención espiritual y religiosa de los habitantes; el otro, el Compañero, era el encargado de lo “Temporal”, dirigía aspectos de la vida cotidiana, como el trabajo en los talleres, en los lotes del abambaé, en las sementeras y estancias del tupambaé, la fabricación de tejas, el mantenimiento edilicio del pueblo, la instrucción de los niños y jóvenes, etc.
El cabildo indígena
Los guaraníes de las reducciones, como vasallos del Rey, debieron organizarse políticamente según las disposiciones de las Leyes de Indias. Ello dio origen a un Cabildo cuyos estrados eran ocupados exclusivamente por guaraníes, los que de ese modo participaban directamente en el gobierno político y en la administración de la reducción.
“Las milicias guaraníes”
El ancestral espíritu guerrero del guaraní se canalizó institucionalmente en las reducciones en la organización de las renombradas milicias misioneras. No se trataba de guerreros profesionales. Eran los mismos que labraban la tierra y cuidaban el ganado, los que ante la convocatoria del Rey tomaban las armas y se convertían en temibles soldados. Periódicamente se realizaban ejercicios militares con armas de fuego y armas blancas, contando cada pueblo con su armería, ropero de uniformes, depósito de pólvora, carros de campaña y caballos especialmente criados para uso de la fuerza de caballería. Las milicias guaraníes tuvieron un destacado desempeño en la defensa de la frontera hispano – portuguesa y en la lucha contra los indios infieles que asolaban o amenazaban los poblados españoles y los propios de las reducciones.
La indumentaria del guaraní
El P. Cardiel en su “Carta Relación” dice: “Usan camisa, calzoncillos de lienzo de algodón, jubón de lana, montera o sombrero, o birrete o gorro, polainas y en lugar de capa camiseta que los españoles, que también los más la usan, llaman poncho, y es de algodón o de lana de varios colores; y es a manera de una casulla sacerdotal que fuese tan ancha por los hombros como por las faldas. Las mujeres llevan una camisa desde el cuello hasta cerca de los pies, y un ropón algo más largo, de algodón o lana, que llaman “tipoy”, al modo que pintan a la Virgen de Loreto”.
La alimentación
Los productos alimenticios vegetales eran obtenidos por el indígena de su lote agrícola del abambaé y si por alguna razón lo que había producido no satisfacía la demanda alimenticia del grupo familiar, los productos les eran suministrados por la comunidad. Los principales productos vegetales consumidos eran la mandioca, procesada de diversas formas, el maíz, una gran variedad de porotos, la batata, zapallos, y frutos silvestres del monte.
La carne vacuna, un componente apetecido en la dieta de los guaraníes, era distribuida comunitariamente bajo racionamiento a cada familia en forma diaria. Para ello se traía de las estancias el ganado necesario, el cual era encerrado en corrales en la cercanía del pueblo.
El esparcimiento
¿Existían algún momento que no estuviera regulado o planificado en las reducciones? Evidentemente sí, esos momentos estaban en los días domingos y los demás festivos. Luego de asistir a la obligatoria misa y al rezo del Santo Rosario, los indígenas podían disponer de algún tiempo para su esparcimiento. Hacían malabares con sus caballos en la plaza, otros salían al campo a cazar, se realizaban campeonatos de destreza en el tiro con el arco y las flechas. No faltaba el mate compartido, la música, el canto y la danza, especialmente entre los niños y jóvenes.
La cotidiana oración
La oración estaba presente en todos los momentos de la vida reduccional. La misa, al comenzar el día, antes de empezar el trabajo, era de asistencia obligatoria para todos, quedando exceptuados únicamente aquellos que estuvieran seriamente impedidos de trasladarse al templo. El Santo Rosario era la oración por excelencia en las reducciones. Era rezado cotidianamente en forma comunitaria al amanecer y al atardecer. Cada poblador de la reducción llevaba pendiente del cuello un rosario, el cual era símbolo distintivo de ser cristiano; no llevarlo era equipararse a un infiel o pagano.
El abastecimiento de agua
Las viviendas de la reducción no tenían acceso directo al agua. Toda el agua necesaria debía ser traída desde algunos de los estanques que se ubicaban en el entorno del pueblo. Algunos de aquellos estanques constituyeron interesantes obras de ingeniería y de arte, por ejemplo los de las reducciones de San Miguel y de Apóstoles. Los estanques funcionaban también como lavaderos comunitarios de ropa, usándose como sustituto del jabón la semilla del Ibaró.